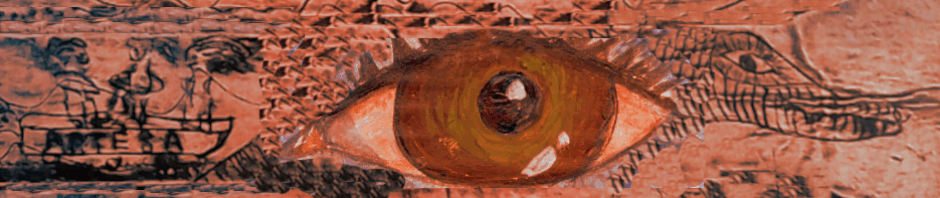Jose Fco. Ziga Gabriel
Universidad Autónoma Chapingo
Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional
1.- Introducción.
En los actuales tiempos, en que se han puesto en cuestión muchas de las estructuras organizativas de convivencia humana y cuando la situación se torna más difícil para los habitantes del medio rural, se torna inevitable y necesario, la búsqueda de nuevos caminos y la construcción de espacios alternativos para acceder a un desarrollo centrado en la gente.
En ese contexto, el estudio de las situaciones y las formas que adoptan los movimientos en el campo son de gran utilidad, puesto que reflejan las estrategias que han implementado los productores rurales ante las dificultades inherentes al mercado y a su relación con las estructuras estatales.
Aún cuando pudiera esperarse un colapso de las economías campesinas como resultado de las fuertes presiones externas, lo que observamos, cuando menos en aquellas que cuentan con cierto potencial productivo y recursos mínimos, es que el reposicionamiento logrado como resultado del despliegue organizacional y la introducción de nuevas prácticas que modifican el itinerario técnico del proceso productivo, las coloca en una posición de ventaja relativa respecto a su pasado inmediato, pues las nuevas prácticas refuerzan los lazos entre el medio y los productores fomentando una cultura de respeto y protección de los agroecosistemas. Las nuevas necesidades creadas refuerzan asimismo las relaciones interpersonales, intra e intercomunitarias y han despertado la necesidad de continuar construyendo el poder desde las bases.
2.- La macroregión
La región denominada Costa de Oaxaca incluye tres Distritos administrativos: Jamiltepec, Juquila y Pochutla. Esta región es una franja de entre 40 a 50 km de anchura y 250 de longitud aproximadamente, con superficie total de 1,250,189 has (Rodríguez, et al. 1989:16)
La región se ubica en el complejo montañoso denominado Sierra del Sur, correspondiendo una parte a la condición fisiográfica de planicie costera. Si avanzamos del mar hacia la sierra la primera formación encontrada son dunas costeras o acantilados; posteriormente se observa la condición de planicie costera en Jamiltepec y Juquila y lomerío suave en Pochutla; la condición inmediata corresponde a lomerío suave generalizado; pie de monte y finalmente sierra. Existe asimismo una porción de sabana en los límites con el Estado de Guerrero.
En relación a la temperatura la región presenta carácter isotermal, es decir que la diferencia de temperaturas medias entre el mes mas caluroso y el mas frío, no es mayor a 5 ºC. Las isotermas están comprendidas entre 14 y 26 ºC, dominando en la mayor parte del área las superiores a 20 ºC. (Ibid:49).
En cuanto a la precipitación ésta se desarrolla en los meses de junio a octubre entre 800 y 3000 mm. Las menores precipitaciones se presentan en las partes bajas y las mayores en las partes altas (Ibid:54-55). Esta determina la agricultura de temporal y la posibilidad de obtener mayores rendimientos en frutales como el limón, cocotero y los beneficios a la ganadería.
Todos los ríos que atraviesan la Costa Chica de Oaxaca nacen en la sierra o Valles Centrales y desembocan en el Océano Pacífico. Destacan por su caudal e importancia para la irrigación, los siguientes: Río el Limón, Río de la Arena, Río Verde, Río Leche, Río Grande, Río Colotepec, Río Cozoaltepec, Río Tonameca, Río Coyula y Río Copalita. Todos ellos son permanentes existiendo también escurrimientos temporales que algunas veces sirven para la agricultura de “chagüe” (humedad residual).
Existen laguna costeras de importancia para la pesca. En el Distrito de Jamiltepec destacan Corralero, Santa Quilama, El Espejo y el complejo Monroy-Miniyoso. En Juquila el complejo Chacahua-Pastoría y Manialtepec. En Pochutla las pequeñas lagunas de Ventanilla-Colotepec y Coyula. En todos los casos se presentan problemas de exceso de salinidad, contaminación y un flujo deficiente entre los cuerpos lagunares y el mar, lo que ha ocasionado una disminución de su productividad.
Los suelos que predominan en la zona son de tipo Regosol en los Distritos de Juquila y límites con Jamiltepec y al Sureste de Pochutla y Combisol en la parte media de Jamiltepec y Sureste de Pochutla (Ibid:68).
En la planicie costera abundan los suelos profundos, especialmente los de tipo aluvial en las riberas de los ríos mas importantes; aquí se desarrolla la agricultura comercial de los cultivos de cacahuate, limón, copra, plátano, papaya, melón, ajonjolí y básicos. El resto de la región son suelos superficiales, sometidos a un severo proceso de erosión hídrica por efectos de la agricultura que allí se desarrolla (roza – tumba – quema), debido a la explotación forestal en la parte de la sierra y la eliminación de vegetación secundaria para la introducción de pastizales.
La región presenta una vegetación primaria sumamente alterada y la vegetación secundaria predomina ampliamente (Ibid:71). Los tipos vegetativos que se presentan son los siguientes: bosque tropical subcaducifolio, bosque tropical perennifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque templado de pino-encino, sabana, palmar, manglar y matorral de dunas costeras. (Ibid:72-85).
Lo anterior refleja y explica la impresionante variedad de tipos florísticos desde las cactáceas de las dunas costeras hasta las hidrófitas en las partes más húmedas de la sierra.
3.- Introducción del cultivo del café en la mixteca de la costa.
En el distrito administrativo de Jamiltepec, que corresponde a la porción limítrofe con el estado de Guerrero, Herrera (1997:15) ha distinguido dos microregiones claramente diferenciadas considerando el elemento étnico: la Mixteca de la Costa, que incluye 17 municipios y la el territorio afromestizo, con siete municipios. Los mestizos se encuentran cohabitando en ambas microregiones, formando un interesante complejo pluricultural .
El area de interés del presente trabajo se ubica en los municipios de San Agustín Chayuco, Santa Catarina Mechoacán, Santiago Ixtayutla, San Juan Colorado, Santiago Jamiltepec, San Pedro Atoyac y San Lorenzo, en 14 comunidades productoras de café.
Respecto a la introducción y difusión del café en la costa, en 1868 se le encomendó al Prof. Basilio Rojas -comerciante de grana en Miahuatlán- hacer un estudio para conocer las posibilidades de introducción del café en Miahuatlán. Este arrojó que los terrenos propicios para su cultivo eran los de Pochutla. En 1873 se concluyó el proyecto para instalar una plantación en San Isidro del Camino, Distrito de Pochutla. En 1874 se formó la sociedad para tal fin con las siguientes personas: Ramón Ruiz (23 acciones); Juan Mario Mijangos (19); Juan Francisco Mijangos (19); Alejo Pérez (19); Jesús Sánchez (19); Eduardo Ramírez (5) y Nicolás Ramírez (5). Como en San Isidro del Camino encontraron resistencia, se dirigieron al Cerro de la Pluma. En abril de 1874 se establecieron allí los primeros almácigos que proporcionaron al año siguiente las primeras 40 mil plántulas de café que se sembraron en el estado. El primero de diciembre de 1880 se declaró instaurado legalmente el pueblo de Pluma Hidalgo (Rodríguez.1989:176-177).
En 1875 el gobierno del estado de Oaxaca expidió un decreto favoreciendo el cultivo de café. En 1877 se establecen nuevas fincas. Pedro Díaz fundó “La Sirena” en Pochutla, que producía el mejor café de la región. Jacinto Jarquín, yerno de Pedro Díaz, fundó la finca “Cafel oriente”, que se extendía en Pochutla y Tehuantepec. En 1878 el café se extendió a Juquila. Nicolás Jiménez y Ramírez plantó dos mil matas en San Pedro Mixtepec, Hilario Cuevas en San Gabriel Mixtepec fundó las fincas “Hidalgo” y “Morelos”, respaldados por los capitales de Gómez Hnos. de Jamiltepec. También se estableció la finca “El Porvenir” en San Gabriel Mixtepec. En Nopala estuvo la finca “Jamaica” y cerca de Cuixtlita, la “Río frío el Grande” y otra, cuyo nombre aparece, pero estuvo a cargo de autoridades locales.(Ibid).
El éxito del cultivo hizo que los grupos indígenas lo establecieran en pequeños predios en Pochutla y Juquila, recibiendo apoyo del gobierno del estado y autoridades distritales. Nuevas fincas o medianas plantaciones se establecieron en San Mateo Piñas, San Gabriel del Puerto, Huatulco, La Galera, San Isidro, Candelaria Loxicha, etc. (Ibid).
Hacia 1880 ya estaban plenamente establecidas las principales plantaciones cafetaleras en la costa. Solamente en la región mas importante de Pochutla, en la zona de Pluma Hidalgo, existían para ese año 28 fincas cafetaleras con un total aproximado de 800 mil plantas. Las fincas mas grandes eran “La Providencia”, de la Cía. de Miahuatlecos con 140 mil plantas y “La Trinidad”, propiedad de Vicente Ruiz, con 125 mil plantas (Ibid;179).
Para 1890 las compañías inglesas y alemanas se dedicaron intensivamente al cultivo. En Pochutla la Cía alemana Coruba, poseía la finca “La Soledad”, llegando a establecer fincas de 1,000 hasta 2,000 ha. Para 1892 ya existían 100 hectáreas en Cacahuatepec, Distrito de Jamiltepec y en Juquila ya estaban establecidas varias fincas importantes, con un total aproximado de 20 mil matas. (Ibid).
Karl Kaerger en su detallado estudio titulado “La Agricultura en América” (1986:85-86). Indica que la finca “Esmeralda” en Juquila “…cuenta con sistema de irrigación. Es propiedad de la Indian Rubber Company, que después de haber interrumpido sus funciones lo ha retomado recientemente”. Indica además que el Cónsul alemán en Oaxaca posee varias fincas cafetaleras en la zona de Juquila, lo que ilustra sobre la importancia que tuvo el capital extranjero, especialmente el alemán, en las plantaciones cafetaleras de Juquila y Pochutla.
La misma Indian Rubber contaba con una propiedad: la hacienda “Llano Juárez”, con una extensión de 23,040 ha en el Distrito de Pochutla, que contaba entre las 15 propiedades territoriales de mayor extensión en el estado de Oaxaca (Ruiz Cervantes 1988:349-50).
Kaerger (1986:89) menciona la presencia de capital financiero alemán, ya que “… cinco fincas -con 40 mil árboles- aún recientes y de buena producción y que tuvieron que ser tomadas a cargo de una empresa hamburguesa en lugar de hipotecarse”. Ese fenómeno también presentado en el Soconusco, Chiapas, pero mas en la costa Cuca en Guatemala, consistió en embargos por concepto de préstamos para capital de operación, otorgados por grandes empresas hamburguesas. De estas grandes plantaciones de café en el estado de Oaxaca la mayor cantidad se concentró en primer lugar en Juquila, Tehuantepec y Juchitán. Esta observación es efectuada por Kaerger en el mes de marzo de 1900, y abunda “…las sierras cafetaleras se encuentran en gran parte en manos de extranjeros, en su mayoría alemanes…” (p.90). “La mayoría del café producido en Pochutla también se destina a Alemania” (p.130).
Pluma Hidalgo se convirtió en el centro cafetalero mas importante de la República Mexicana, siendo la primera zona donde se instalaron beneficios húmedos y secos operados con maquinaria, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Fomento de 1873. Aunque se empezó a despulpar con metate de mano, poco tiempo después llegaron las primeras despulpadoras de la casa J. Gordon de Inglaterra y su uso se generalizó rápidamente, desplazando también las retrillas de madera, movidas por troncos de mulas (Rodríguez 1989:178).
Para 1888 las fincas cafetaleras, cerca de la costa, se extendían desde La Galera hasta Huatulco; los finqueros pagaban a los Municipios 150 pesos por legua cuadrada al año, además de tener la primacía en adquirir estos terrenos a bajo precio (Esparza 1988:302)
La introducción y generalización del cultivo creó una serie de conflictos no solo entre comunidades-finqueros, sino también en contra del gobierno. En 1881 en Juchitán y Pochutla hubo protestas en contra de la Ley Hacendaria de 1880, siendo finalmente reprimidas. En 1896 otra Ley Hacendaria generó protestas en Juquila y otros pueblos chatinos, situación que se agravó con las condiciones de los peones en las fincas cafetaleras. Al grito de “mueran los catrines” fueron ultimados el juez, el secretario del Juzgado y el Jefe Político del Distrito. El antagonismo de clases se reforzó como étnico cuando el nuevo Jefe Político, Carlos Woolrich, exigió que los indios vistieran pantalón y chaqueta al entrar a los pueblos. La represión continuó con fusilamientos en Quiahije (Esparza 1988:321).
Para 1896 el gobierno estatal decretó una nueva Ley de Hacienda, mediante la cual los capitalistas deberían pagar 10 al millar del valor de los cafetos y de terrenos. Esto generó levantamientos en Juquila y Pochutla. En este último José Zorrilla y el General Ignacio Mejía solicitaron al gobernador Martín González, la exención de impuestos para los plantíos de café. Este se negó demostrando con cifras lo poco que les afectaban las nuevas disposiciones en tanto sus exorbitantes ganancias daban para más.
Kaerger en sus observaciones de campo no toma una posición de crítica hacia las condiciones de vida de los jornaleros mexicanos; menos podía hacerlo cuando precisamente el investigaba las posibilidades de colonización de Alemania en América. Sin embargo sus descripciones detalladas nos permiten reconstruir en parte la dramática situación de los trabajadores de las fincas. Por ello reproducimos textualmente lo siguiente:
“El jornal supera aquí -Pochutla- en un real al del Juquila, diferencia que corresponde a la mayor demanda de trabajadores. Asciende a 50 centavos por día o tarea. La excavación de las hoyas para las plantas se realiza aquí a destajo propiamente dicho… por cada hueco del mismo tamaño como en Juquila (1/2: 1/2: ¾ de vara) se paga de 1 ½ a 2 centavos, dependiendo de la dureza del suelo… por un almud de granos cosechados se pagan 6 centavos es decir un centavo más que en Juquila, no obstante que no existe aquí escasez de mano de obra mucha gente viene al trabajo desde los pueblos mas altos en parte por su propia cuenta o por mediaciones muy bien remuneradas del Alcalde denominado Presidente Municipal… se desplazan siempre con sus esposas para que muelan el maíz, echen tortillas y preparen los frijoles. Se les proporciona una galera para varios de ellos, se les presta un petate para dormir, un metate y un tenate y un costal para los granos muy maduros. Se les paga los salarios usuales y un pequeño anticipo de aproximadamente 10 pesos. En caso de que estas personas huyan se dirige uno al Alcalde de su pueblo, quien se responsabiliza de su regreso a cambio de un pago. Sin embargo este sistema no es muy usual en todas las fincas, ya que en muchas de estas lograr entenderse con los trabajadores que viven en ellas o en los pueblos vecinos”. (P.94).
En el caso de Juquila, el mismo autor menciona que debido a la reducida extensión del cultivo de café, no existe una fuerte demanda de mano de obra resultando difícil para las fincas grandes motivar a la gente para convertirse en peones acasillados. El jornal y el salario para el trabajo a destajo (tarea) realizado durante el día asciende a 3 reales (37 ½ cvos.) sin el alimento. Tales tareas consistían por ejemplo en cavar 40 hoyas para las plantas o 50 en el caso de suelos mas ligeros, sobre una superficie de media vara en cuadro y tres cuartos de vara de profundidad; o bien por la limpieza de 26 varas en cuadro, en sentido figurado también llamado “tarea” o también consiste en la limpieza de una tarea y media con machete. La cosecha, se paga a 5 centavos por almud, medida que aproximadamente contenía 8 kg de granos frescos y maduros (Ibid 88-89).
Ruiz Cervantes (1988:349-51) menciona que el trabajo era medido a los peones a través del sistema de tareas, de una extensión aproximada de 500 metros (cuadrados), cuya limpieza debería realizar en 8 horas. Este sistema permitía que los jornaleros trabajaran con mas actividad, de allí que hubiera mozos que hicieran hasta dos tareas.
Esparza (1988:323-24) dice que los peones recibían en lo general salarios muy bajos: 0.31 pesos en Jamiltepec; entre 0.37 y 0.50 en Juquila y entre 25 y 50 Pochutla. En algunas haciendas se usaba el arrendamiento de parcelas de las fincas a los terrazgueros, pagando éstos un derecho de piso como una parte de la cosecha y dando un servicio personal a las labores de la finca. En 15 haciendas de Juquila el número de trabajadores fluctuaba de 6 a 18 y en otras de 50 a 150. En temporadas de pizca de café se aumentaba el número de peones de 20 a 80. Se exigía la faena de dos horas los domingos. Por lo general en las fincas cafetaleras no se daba el sistema de aparcería y el trabajador era “libre” con jornal mas alto.
El café, como cultivo típico del porfiriato en Oaxaca llevó a la entidad a ocupar el segundo lugar a nivel nacional. Para el bienio 1909-1911 se produjeron 2,370 toneladas. La región pricipal en producción, fue la costa, pues lo cosechado en los cafetales en Juquila y Pochutla constituía casi el 70% del monto total, con una producción de 1,605 toneladas y un valor de $472,118.80. En Pochutla la producción tenía como vía de salida marítima Puerto Angel, en la parte mas meridional de la costa Oaxaqueña (Ruiz Cervantes. 1988:343).
De 1868 a 1872 la producción de café se mantuvo al aumento; en 1895 alcanzó su máxima producción, para mantenerse en una relativa estabilidad, aunque a niveles muy inferiores a 1895 cuando se produjeron mas de 10 millones de kilos. Este descenso en la producción y la baja del precio del café en el mercado internacional se ha visto como una crisis terminante para Oaxaca. Muchas gentes abandonaron sus fincas por incosteables (Esparza 1988:302).
El café era vendido en Oaxaca a $20.00 por quintal; si los costos de flete eran de $1.25 por quintal y los de producción de $5.00, el finquero se quedaba con una ganancia de $13.75 por quintal. En 1890 el precio subió a $35.00 por quintal y los costos subieron únicamente a $10.00. Esta situación no favoreció al indígena, que tenía que vender necesariamente a la finca. La época de oro de los cafetales llegó a su fin en 1896-97 cuando el precio cayó de $35.00 a $6.00 por quintal. Muchos finqueros abandonaron sus posesiones, las vendieron a precios muy bajos o se las entregaron a sus acreedores. De esta forma, empresas alemanas se adueñaron de las mejores fincas y de los beneficios establecidos. Hacia los primeros años del siglo XX el café se recuperó hasta $16.00 y $20.00 por quintal de pergamino puesto en Oaxaca aunque también en Pochutla se empezó a recepcionar la producción de algunas fincas de Pluma Hidalgo, el Bule y Candelaria, café que era embarcado en Puerto Angel hacia Mazatlán, Estados Unidos y Europa (Rodríguez 1989:179-80).
La proliferación de beneficios desde principios de siglo creó una masa de trabajadores de la agroindustria cafetalera, tanto en las fincas como en Pochutla; además de incorporarse el trabajo de la mujer en este proceso a través de las “escogedoras”, quienes quitaban el grano pequeño o dañado para tener una calidad aceptable en la exportación.
Otro sector creado es el de los cargadores o estibadores en Pochutla y en Puerto Angel, moviendo toda la producción en el transporte terrestre o marítimo.
Con lo anterior queda claro que el café se constitutye como un proceso estructurante desde antes del porfiriato, irrumpiendo con la expropiación de tierras comunales de los indígenas zapotecos. Es claro también que desde inicios de siglo se había difundido hasta Jamiltepec, aunque en los actuales territorios cafetaleros de éste distrito, fue de gran importancia la actividad ganadera, aunque quienes controlaban económicamente el distrito, los señores Gómez Hermanos, respaldaron las inversiones de algunas fincas en Juquila. Dichos empresarios o sus familias fueros los dueños de una gran propiedad que comprendía desde el Cerro del Gavilán, hasta al sur de la finca La Natividad y desde La Muralla hasta El Paso de la Reyna. Dichos terrenos serían posteriormente afectados para dotar a los actuales ejidos cafetaleros.
Para 1950 se reportaron 19,775 hectáreas en los tres Distritos, el 66.54% localizados en Pochutla, 30.36 en Juquila y 0.06% en Jamiltepec. Para 1982 se reportan 75,269 hectáreas de las cuales 64.24% corresponden al Distrito de Pochutla y el 33.72% y 2.06% a Juquila y Jamiltepec respectivamente. Es Pochutla el Distrito que ha contado con mas del 60% de la superficie plantada desde 1950, por contar con aproximadamente el 50% de tierra a nivel de la costa aptas para el cultivo de café (Rodríguez 1989:243) respecto variedades cultivadas en Jamiltepec la única variedad es la criolla, en cambio en Pochutla ya existen de diez a doce entre criollas y mejoradas, por contar aquí con un mayor apoyo técnico, financiero e institucional en relación con los otros Distritos.
Para 1958 ante la necesidad de apoyar al sector, se decreta el 30 de diciembre, la creación del Instituto Mexicano del Café INMECAFE, para suceder a la Comisión Nacional del Café. Dicho organismo consideraba la participación de las instituciones como de los productores, los exportadores y los torrefactores. El objetivo consistía en promover y difundir en el país, mejores sistemas de cultivo, analizar los precios a fin de tomar medidas para la defensa de productores y consumidores y otros que se juzgaron convenientes en su momento. El instituto se constituyó así como el como el aparato normativo y de control campesino a través de las Unidades Económicas para la Producción de Café, las UEPCs. Otra gestión importante sería la celebración del Convenio Internacional del Café a Largo Plazo, en 1963, con el objeto de acabar con las contínuas fluctuaciones de los precios. Así se acordó limitar la oferta de los países productores, que superaba la demanda (Rojas 1996:117-120)
En la comercialización, el INMECAFE, para 1982 concentraba su actividad en el Distrito de Juquila y Pochutla y no así en Jamiltepec, donde es responsabilidad del mismo productor (Ibid.244).
Actualmente existen organizaciones de productores que comercializan directamente el producto. En Pochutla existe la Unión de Comunidades Indígenas “100 Años de Soledad” (UCI-100); en Juquila tenemos cuatro organismos que son la “SHA LYU KYA S.C.”, la “KYAT NUU S.C.”, la “CHATI NAA S.C.” y la “YUKU CAFE” constituidas como Unión de Comunidades de Producción Ilimitada y en el Distrito de Jamiltepec se encuentra la Unión de Ejidos Cafetaleros “Zona Costa”.
En cuanto a la superficie cultivada por productor, se tiene una variación a nivel regional que va desde 0.5 hasta 250 hectáreas. El tamaño del cafetal tiene mucha relación con el tipo y organización de la fuerza de trabajo, con la orientación del apoyo institucional, el grupo étnico, el conjunto de actividades económicas del productor, diferenciándose 3 tipos de productores: los que poseen de 500 a 5,000 plantas de café (aproximadamente de 0.5 a 5 hectáreas), localizados en Jamiltepec; los medianos productores, de mas de 5,000 hasta 20,000 matas, y los grandes productores o finqueros, aquellos que son dueños de mas de 30,000 plantas, los cuales se concentran el Distrito de Pochutla, llegando a poseer incluso como el dueño de la finca “Dolores” de Pluma Hidalgo, hasta 250,000 cafetos en producción (Rodríguez 289:244).
A nivel de tipo de productor, para la realización de las labores de cultivo, de limpia, fertilización y cultivo en general, existe una diferenciación en cuanto a la fuerza de trabajo; en los pequeños productores es solo familiar, auxiliándose ocasionalmente de uno o dos “mozos” (peones); en los medianos productores intervienen éstos y hasta diez mozos; en cambio en las fincas, los mozos son los que realizan todas las actividades a cambio de un salario que apenas si les alcanza para vivir (Ibid.250).
La pizca se realiza en los meses de noviembre y enero, recogiéndose en canastos de carrizo, de 20 kilos de capacidad. Generalmente se realizan dos cortes; uno en noviembre y otro en enero. Este café-cereza, se somete a un proceso de despulpado. Los pequeños y medianos productores poseen despulpadoras manuales y los finqueros con construcciones, despulpadoras grandes movidas con motor de gasolina o eléctrico. Posteriormente se procede al secado, existiendo en las fincas grandes plantas secadoras que facilitan enormemente la obtención del café pergamino (Ibid 250-251).
En el periodo de pizca se presenta el fenómeno de la inmigración de jornaleros agrícolas. En Juquila llegan indígenas chatinos procedentes de Yolotepec, Yaitepec, Tiltepec y otras comunidades al norte de la zona, incorporándose a la pizca en los medianos y grandes cafetales; en la zona de Pochutla llegan zapotecos del valle de Miahuatlán, sobre todo a los municipios de Pluma Hidalgo y Candelaria Loxicha; se dan casos en que se traslada toda la familia para intervenir en esta actividad. La retribución de la fuerza de trabajo indígena depende de la cantidad de canastos pizcados, pagándose cada uno a $20.00 o $30.00 según la oferta de fuerza de trabajo; una persona puede cortar hasta 15 canastos, siendo seis u ocho lo mas común. Toda esta gente al terminar la pizca regresa a su lugar de origen o emigra a otros lugares en busca de mas trabajo. En la zona de Jamiltepec el propietario y su familia, a lo suma auxiliado de uno o dos peones, se encargan de la cosecha y el resto de actividades que demanda el cafetal (Ibid 250-252).
Respecto a la comercialización, en 1982, en Jamiltepec se vendía a los comerciantes de Pinotepa Nacional, Pinotepa de Don Luis, Cacahuatepec y Jamiltepec o a pequeños intermediarios en Zacatepec y Putla; el INMECAFE tenía centros de recepción en Chayuco y San José de las Flores, pero la producción recibida era reducida. En Juquila y Pochutla también INMECAFE acaparaba los pequeños y medianos productores. En Pochutla existe BECAFISA (Beneficiadora y Exportadora de Cafés finos, S.A.), en la cual se agrupa la mayoría de los finqueros y a través de ella venden su producto. Algunos finqueros compran café a otros productores, beneficiándose aún mas con ello. Los finqueros concentran su producción en Pochutla, para ser exportado previa autorización del INMECAFE. El café se exporta en orden de importancia a Estados Unidos, Alemania, Suiza y Japón (Ibid 252-254).
4.- La crisis mundial y el retiro del INMECAFE.
Después de creada la Organización Internacional del Café, y suscrito el primer acuerdo en 1962, se renovó en 1968, 1976 y 1983. si bien se tuvieron importantes resultados en la regulación de la oferta y la demanda, también se observaros resultados negativos como la sobreproducción mundial; el acuerdo solo funcionaba a la baja y cuando era a la alza, los países productores se negaban a intervenir; en las estructuras gubernamentales dentro de los países productores se favoreció la corrupción; no se promovió las mejoras de calidad y productividad y los países productores, al tener volúmenes de ventas seguros, descuidaron toda estrategia comercial (Herrera 1997:10).
El 3 de julio de 1989 se suspendieron las cláusulas económicas de la OIC, iniciando un régimen de libre mercado; la exportación indiscriminada del grano, una sobreoferta del producto y una reducción severa de los precios. El control es retomado por ocho grandes empresas comercializadoras que dominan más de la mitad del comercio mundial (Ibid:11).
A partir de la cosecha del ciclo 1990-1991, el estado deja de participar en la comercialización del grano y una gama de intermediarios empiezan a cubrir la mayor parte del espacio antes ocupado por el INMECAFE y solo en escasa medida ha sido cubierto por organizaciones de productores.
La compra, beneficiado y exportación de café en los últimos años se ha concentrado en cinco grandes empresas con capital extranjero: ROTPHOS, BECAFISA, MERCON, TARDIVAT Y OMNICAFE, que operan en las principales regiones productoras y proporcionan recursos para la operación de beneficios a cuenta del producto. Ahora los beneficiadores trabajan gracias a ellas, pero ya no en un papel de independencia como era el caso antes de la crisis, sino subordinados a la lógica de éstos “macro” negociantes de café (ibid:11).
5.- El proceso de constitución de la organización.
El nacimiento de la organización se remonta a finales de 1989 con la denominación de Unión de Cafetaleros de la Costa “Al Pié de la Montaña Verde”, cuya cobertura era de cuatro localidades en tres municipios, con membresía de 192 productores y con una superficie de 490.01 ha. En este proceso participó activamente un equipo de asesores del consejo comunitario de abasto de San Andrés Huaxpaltepec y personal del Instituto Nacional Indigenista de Santiago Jamiltepec.
En 1990 modifican su denominación, quedando como Unión de Cafetaleros de la Costa y que para entonces agrupaban a 11 localidades de cinco municipios, con membresía de 581 productores y una superficie total de 1690 ha. En 1992 inician el proceso de constitución formal con apoyo de la Secretaría de la Reforma Agraria y del INI. Para marzo de 1992 se logra el reconocimiento con al denominación de Unión de Ejidos Cafetaleros “Zona Costa” integrándose formalmente por siete ejidos, ademas de participar una sección y dos ejidos participantes que estaban inscritos cada uno en forma independiente en Unidades Económicas Especializadas de Aprovechamiento Forestal. De ésta forma eran diez localidades participantes, con 572 productores y 1,667 ha de café.
Con el retiro del INMECAFE, por presiones de las organizaciones se crea el Programa Especial de Apoyo a Organizaciones Cafetaleras en Zonas Indígenas, coordinado por el INI, con recursos del Programa Nacional de Solidaridad. Esto significó la institución de los Comités Locales de Solidaridad como una nueva forma de control campesino, recibiendo un escaso apoyo económico por ello. Posteriormente se ampliaron hacia programas de acopio y comercialización; apoyo a la producción, corte y acarreo, asistencia técnica, apoyos directos y algunos recursos canalizados a los Consejos Operativos Regionales, como instancias de representación para facilitar la instrumentación de los programas.
Para 1994, con recuperaciones de los apoyos otorgados y con recursos adicionales del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad FONAES, se crea un instrumento financiero denominado Caja Solidaria de Cafetaleros, cuya finalidad sería la de capitalizar la organización para acceder a recursos propios y generar un espacio de ahorro y préstamo en manos de los mismos productores.
6.- Del café convencional al café organico.
A partir de su participación en la Coordinadora Estatal de Productores de Café del Estado de Oaxaca, Asociación Civil, que consiste en una red de 46 organizaciones regionales en el estado, por experiencia de otras agrupaciones, en 1999 la Unión de Cafetaleros Zona Costa determinó iniciar con el proceso de producción de café orgánico. Aunque a decir de los mismos productores, en la última década casi no se han aplicado productos químicos debido a la escasez de recursos financieros; es decir se estuvo efectuando lo que ellos llaman una “producción tradicional”. En un inicio arrancaron 200 productores bajo éste sistema y actualmente son 300 los que han obtenido la certificación de OCIA INTERNACIONAL y CERTIMEX. La meta en un futuro próximo es alcanzar la certificación de 800 productores y consolidar a la organización como productora de café orgánico, con una producción de entre tres mil a cuatro mil quintales por cosecha.
Hay que decir que este proceso de conversión ha recibido una respuesta favorable de parte de los productores, pues ha despertado el entusiasmo que generan la obtención de un sobreprecio por su producto; la adopción de técnicas basadas en el aprovechamiento de los productos locales y la sinergia que representa la relación con agentes externos preocupados también por el cuidado del medio natural.
Y en la misma preocupación de asegurar mercados, han vuelto los ojos hacia la misma región, con un proyecto de instalación de una microtorrefactora que permita el tostado y molido del grano para abastecer el mercado regional con un producto orgánico de calidad.
La organización también se ha preocupado por la implementación de alternativas productivas como el desarrollo de la ganadería bovina, la introducción de la vainilla y la creación de infraestructura propia de la organización para asegurar se continuidad.
7.- Perspectivas y conclusiones.
En la configuración del futuro existen las nociones de trayectoria y forma de la energía, propuestos por Galindo (1998:36). Así los “mundos posibles”contenidos en la actual configuración socio-ecológica del territorio de éstos pueblos, dependerá de la dinámica que adopte el juego de éstos tres componentes. Por lo pronto podemos afirmar que el camino iniciado hace 10 años por ésta organización difícilmente podrá abandonarse, puesto que los resultados de este proceso de desarrollo rural están a la vista. Es claro que todo proceso de relaciones implica también la generación de nuevas contradicciones, que por fortuna se han logrado zanjar mediante la participación de los productores.
Finalmente podemos concluír que el proceso de desarrollo regional desatado por la Unión de Ejidos Cafetaleros Zona Costa surgió como una respuesta campesina a la crisis mundial de sobreproducción; del abandono de políticas de protección estatal hacia el sector; de la liberalización comercial urgida por las grandes transnacionales y por adopción de nuevas estrategias de sobrevivencia de los productores cafetaleros de la Costa Chica de Oaxaca
Bibliografia
1) Esparza, Manuel. Los proyectos de los liberales en Oaxaca (1856-1910). En Historia de la Cuestión Agraria Mexicana. Estado de Oaxaca (coordinadora: Leticia Reyna). Vol I, México, Juan Pablos Edit., 1988, 391 pp.
2) Kaerger, Karl. Agricultura y colonización en México en 1900. México, UACh-CIESAS, 1986 349 pp.
3) Rodríguez Canto, Adolfo. Et al. Caracterización de la producción agrícola de la región costa de Oaxaca. México, UACh, 1989, 444 pp.
4) Ruiz Cervantes, Francisco José. De la bola a los primeros repartos. En Leticia Reina (coord.) “Historia de la Cuestión Agraria Mexicana. Estado de Oaxaca”, vol II, México, Juan Pablos edit., 1988, 391 pp.
5) Rojas, Basilio.El café. Historia suscinta de una deliciosa rubiácea. México. SAGAR-CMC. 1996.
6) Herrera Aguilar Abel F. Desarrollo y perspectivas de la organización de cafetaleros de la Mixteca Oaxaqueña. UACH. Tesis profesional.1997.
7) Galindo Cáceres Luis Jesús. Sabor a ti.Metodología cualitativa en investigación social. México. Universidad Veracruzana. 1998.
2/23/2007 Creative Commons License
LA UNION DE EJIDOS CAFETALEROS ZONA COSTA: UNA RESPUESTA CAMPESINA ANTE LA CRISIS. Licencia JF Ziga 2023. Creative Commons. Creative Commons-BY-SA 4.0 Internacional