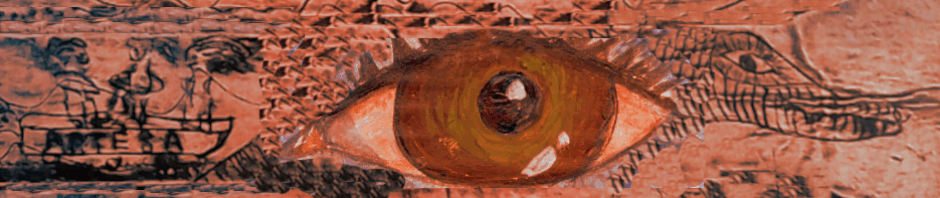Por: Francisco Ziga.
Existen dentro del sueño colectivo pochutleco, dos canciones que cimbran el alma de sus habitantes: “Pochutla”, una hermosa chilena de Don Luis Martínez Hinojosa; y “Escúchame Pochutla”, una singular composición menos conocida de la cual hablaremos aquí. Esta es una canción que de vez en vez se tararea y que, en las más de las veces, sólo se pronuncia la primera estrofa que corona el poema: “Escúchame Pochutla en mi canción”. Son sólo algunos músicos quienes tienen el dominio de la letra completa, habiendo necesidad de que sea verdaderamente apropiada por los pochutlecos.
Hace ya varios años, en conversación sostenida con Eleazar “Chacha Vaso”, quien durante muchos años fue transportista de café en Pochutla, le preguntaba sobre el origen de esta otra canción de los pochutlecos. Recuerdo sus palabras como si me lo acabara de contar: “Escúchame Pochutla fue escrita por un noruego, Cristobal Magnus, que era empleado de una compañía, la Otis McAllister. Magnus trabajó en el café, llegó desde Noruega a trabajar en eso”. La afirmación quedó en mi memoria y en bitácora que como mal vicio llevo desde hace muchos años, y aún cuando el interés se perdió, quedó escrito allí.
A finales del año 2014 surgió nuevamente el tema. Estando en la casa con mi familia, en una fiesta de Todosantos, en la preparación de unos tamales costeños, fuimos a visitar a mi tío Geo Ziga que vivía relativamente cerca. Decidimos regresar a la casa y él se hizo acompañar de una preciosa guitarra recién adquirida. Nos dijo que prácticamente la iba a estrenar con nosotros. Llegamos a la casa y comenzamos a filmar y grabar en audio todo lo que nos comentaba. Allí le pedimos que nos cantara “Puerto Ángel” de su autoría y además “Escúchame Pochutla”, aquella vieja canción. Nos dijo allí que había sido escrita por un extranjero. Le referí lo que en algún momento me compartió “Chacha Vaso”.
Cantó las dos canciones y otras más. En el caso de la canción pochutleca advirtió que no se la sabía del todo, pero que haría un esfuerzo.
En algún momento, no recuerdo cual ni dónde, pero de que sí falló la bitácora, había conseguido una grabación de un trío, con la canción completa. Ahora que he escuchado las dos versiones, la de Geo y la del trío, es posible captar diferencias en cuanto a la estructura musical: Geo Ziga inicia la primera estrofa como un bolero y las siguientes a ritmo de vals; el trío inicia la primera estrofa declamándola en melodía, con un fondo de guitarra un estilo flamenco y las demás en forma de bolero. Posiblemente la estructura que nos proporciona Geo es la original, pero la interpretación del trío también tiene una belleza singular; será porque toda bella canción nunca pierde valor en cualquier interpretación, la que sea.
La letra de la canción completa discurre de la manera siguiente:
ESCÚCHAME POCHUTLA
Escúchame Pochutla en mi canción
te brindo de un tierno corazón
terruca de mandimbos
tierra de amor y sol
Adoro tus noches de luna
blancura de nardos en flor
suaves como un terciopelo
dulces como una gran amor.
Palmeras que abrazan la brisa
el beso que manda la mar
campanas que llaman a misa
murmullo de un palomar.
Adoro tus lindas mujeres
morenas esbeltas sin par
andar de gitanas costeñas
con ritmo de olas de mar.
Rebozo cruzado y gracioso
el fleco bailando al son
sonrisas que llenan de gozo
Pochutla de mi corazón.
Adoro tus lindas mujeres
morenas esbeltas sin par
andar de gitanas costeñas
con ritmo de olas de mar.
Rebozo cruzado y gracioso
el fleco bailando al son
sonrisas que llenan de gozo
Pochutla de mi corazón.
Cualquiera que conozca la parte de la Costa más meridional de Oaxaca, es decir, el Sur del Sur, puede recrear lo que refiere Cristobal Magnus, aunque la “terruca de mandimbos” no lo es ya, pues se eliminaron del centro de la comunidad por quien sabe que autoridad municipal ignorante de la importancia de estas especies vegetales; por fortuna hasta ahorita no nos han quitado las “noches de luna”, con su “blancura de nardos en flor”, pero hasta eso está ya amenazado, porque ya no es la Pochutla de hace varios años atrás, en la que se podía transitar a cualquier hora de la noche sin ser molestado. ¿Quién no ha disfrutado de “la brisa, el beso que manda la mar” en un atardecer, venida de Tahueca, Zapotengo, Tembo, pasando por el Río de Aguacate y entrando por la Cruz del Siglo? ¿Quién no ha apreciado el “andar de gitanas costeñas” pochutlecas, en Barrio Chico, Loma Larga, La Cuarta y El Centro? ¿A quién no se le ha conmocionado el corazón al ver “el fleco bailando al son”, en un fandango actual, aún cuando sea reproducción del ritual que del pasado ya nunca volverá? Cristobal Magnus no pudo haber escrito semejante poesía sin haber vivido sus noches, sin haber bailado el fandango, sin haber bebido el agua del Pozo Común, sin haber recibido un beso de brisa marina.
Con la idea de saber más sobre la existencia de Cristobal Magnus, como gente sin curia, me puse a buscar en el internet, y me topé con el blog de Luis Adolfo Méndez Lugo, quien colgó es su espacio un ensayo titulado “San José del Progreso. Análisis monográfico de la finca cafetalera en San Pedro Pochutla”, que es un trabajo patrocinado por la Coordinadora de Productores de Café de Oaxaca CEPCO, dueña de la finca, en 1996. En el estudio se establece que la finca, ubicada en el Municipio de Pochutla, data de finales del Siglo XIX, siendo Rito Mijangos el dueño primigenio; a finales de la primera década del Siglo XX es confiscada por acreedores ingleses, los Rossing Brothers, a quien Mijangos había solicitado préstamos; luego pasó a manos de empresarios alemanes, siendo Juan Lutman el último de ellos y es a mediados del Siglo XX cuando nuevamente es comprada por un empresario mexicano, Miguel López Gracida, a un precio de dos millones de pesos, a través de un préstamo de Florentino Audelo Jijón.
Nos sigue diciendo Méndez Lugo:
“Hasta el momento, no se sabe si los usureros ingleses administraron la finca (aun cuando no lo hayan hecho directamente), sin embargo, la finca se conocía entonces como El Progreso y anexas y ésta incluía también las fincas de Monte Cristo, Las Pilas y El Carmen”.
“La versión de los vecinos de San José El Progreso, en particular don Ernesto Rodríguez Hernández, respecto a que eran noruegos los dueños de la finca, deviene de que el empresario alemán no era el administrador de la finca, esta función la desarrollaba, en efecto, un noruego, Cristobal Magnus, que era entonces quien residía en San José El Progreso”.
Aparece aquí por vez primera para mí, lo que me refirió “Chacha Vaso”, la figura de Cristobal Magnus, que por los tiempos referidos, pudo haber estado entre 1910 cuando Mijangos pierde la finca hasta 1949, cuando es vendida por Juan Lutman. El secreto lo devela una catedrática de la Universidad de Bergen, Noruega.
Porque indagando un poco más, nos encontramos el libro “Expectativas incumplidas: migrantes noruegos en América latina, 1820-1940”, en el que aparece un artículo de Synnove Ones Rosales, con la temática de noruegos en Guatemala. Sobre las redes de relaciones de los noruegos de la época nos dice Synnove:
“Otros viajeros noruegos también dejaron evidencia, aunque escasa, de su presencia
en Guatemala Algunos, como Christopher Magnus y Bjarne Skarbøvik, estaban bien
establecidos en México, y sus visitas a Guatemala, como lo demuestran los registros, ayudan a confirmar que el contacto y las redes existieron en toda la frontera México y Guatemala” (Ones 2016:152).
Nos sigue diciendo para nuestra fortuna:
“Magnus era de Bergen y llegó a México en 1924. En 1931, era el gerente asistente de una plantación de Chiapas. Skarbøvik, un ingeniero eléctrico de la ciudad de Trondheim, trabajó para la Compañía Mexicana de Luz y Energía desde principios de la década de 1920 y hasta su retiro a principios de la década de 1960” (Ibid).
Es decir, Cristobal Magnus existió, era noruego, de Bergen, el puerto donde se ubica la universidad de Synnove. “Chacha Vaso” tenía razón en cuanto a que fue noruego y vivió ligado a las fincas cafetaleras. Es muy probable que el Cristopher Magnus, también noruego, que nos relata Synnove, sea el mismo Cristobal Magnus de la versión de “Chacha Vaso”. El Magnus trabajador de la Otis McAllister también pudo ser cierto, porque esta empresa de alimentos también tuvo una línea de producción y comercio de café.
Para ir de Pochutla a San José El Progreso, la finca administrada por Cristobal Magnus, no corre mucho trecho. Va un poco más allá de Toltepec, cerca de Comala, al norte de Pochutla. Bien pudo Cristobal Magnus haber vivido en Pochutla. Digo esto porque solamente una vivencia cercana y de varios años es apropiada para hacer un poema de la naturaleza que nos dejó Magnus.
Tal vez las respuestas a las interrogantes planteadas estén entre los archivos de la Finca San José El Progreso, en los de la Otis McAllister y en los archivos del Puerto de Bergen, en la noruega de Cristobal Magnus y de Synnove Ones Rosales.
A nosotros los pochutlecos nos queda la tarea de seguir investigando sobre nuestras raíces y continuar disfrutando “el beso que manda la mar”.
Xiñitityi, febrero 25 de 2018.
Bibliografía
1. Méndez Lugo, Luis Adolfo. 1996. San José del Progreso. Análisis monográfico de la finca cafetalera. San Pedro Pochutla, Oaxaca. Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, CEPCO, Oaxaca, Oax. En: http://mendezlugo.blogspot.mx/2002/02/san-jos-el-progreso.html
2. Synnove Ones Rosales. Opportunities for the Few and Select: Norwegians in Guatemala (1900–1940). En: Expectations Unfulfilled: Norwegian Migrants in Latin America, 1820-1940. Book Editor(s): Steinar A. Sæther. Published by: Brill. (2016).
Licencia JF Ziga 2023. Creative Commons. Creative Commons-BY-SA 4.0 Internacional