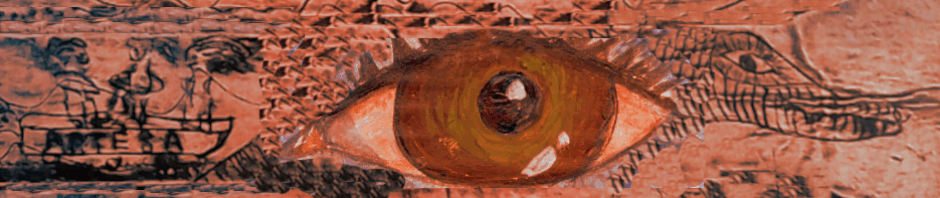Minuta de acuerdos sostenidos entre organizaciones del Pueblo Negro-Afromexicano, reunidos en día veintiséis de mayo del año dos mil dieciocho, en Tyo’ Kee (Puerto Escondido, Oaxaca), territorio expropiado del pueblo Chatino, con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos históricos del Pueblo Negro Afromexicano que emergen desde la creación de la Primera Agenda fundacional desde los días 21 y 22 de julio de 2007 en José María Morelos en el Foro Afromexicanos, y de todos aquellos que se han incorporado a lo largo de los once años de insistencia, resistencia, lucha y demanda ante el Estado mexicano y de la sociedad en su conjunto; reunión en la que se plantearon los siguientes.-
CONSIDERANDOS
I. Que el asunto de la invisibilidad jurídica, planteada desde el “Pronunciamiento del Taller Construcción de una iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Negros” el 11 de noviembre de 2006 en Jamiltepec, Oaxaca y ratificada y ampliada en la Declaratoria del Foro de 2007 en José María Morelos, Oaxaca, es una necesidad a la que el Estado no ha dado respuesta adecuada; en la que los diversos actores involucrados en el tema de poblaciones negras en México, como son los partidos políticos, los diputados y senadores, los gobiernos federal y estatales, e incluso la academia, han optado por una posición de simulación y de manejo político, tratando siempre de engañar y manipular a las organizaciones sociales.
II. Que es necesario retomar el tema de la visibilidad estadística planteada desde el Foro de 2007, en el que se ha acumulado experiencia desde la constitución del primer Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Afromexicanas con la participación del INEGI, institución que ha manejado con políticas de engaños y dilaciones respecto al tema, apoyándose incluso de instancias académicas para negar el reconocimiento. Es necesario retomar las propuestas discutidas en años anteriores sobre todo en vistas a que en el 2020 el INEGI nuevamente plantea, por presión ejercida en los últimos años por parte de los colectivos, la inclusión de la pregunta en el ejercicio censal.
III. Que es necesario preparar una plataforma de sensibilización entre la población respecto al tema de la pregunta dentro del Censo 2010, en el que de manera clara y efectiva se plantee el posicionamiento de las poblaciones al respecto, sobre la base del fortalecimiento de la identidad negra, apoyado en otros procesos de identidad como la pertenencia comunitaria, regional, a la historia común, las costumbres, tradiciones y modos de ser.
IV. Que se tiene en puerta la publicación del Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de poblaciones negras de México, el cual se prevee se constituya como un elemento importante en cuanto a la argumentación jurídica de los reconocimientos pendientes.
V. Que es necesario tomar en cuenta, dentro del marco jurídico y de defensa colectiva, el Informe EPU (Examen Periódico Universal) de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
VI. Que es necesaria la reactivación de la demanda central por el reconocimiento, para lo cual se deben plantear acciones conjuntas entre las organizaciones, buscando la articulación en la práctica y en conexión histórica con el Foro Afromexicanos de 2007.
Después de tomar en cuenta lo anterior y otros elementos vertidos en la sesión, tenemos a bien tomar los siguientes.-
ACUERDOS
ACUERDO 1. Elaborar una solicitud de información al INEGI sobre el estado de la inclusión de la pregunta, de los resultados de la llamada consulta, de la prueba piloto, de la forma en que se está planteando y de la necesidad de que la sociedad y sus organizaciones podamos realizar propuestas acordes a las demandas de los pueblos, considerando en todos los casos el derecho a la consulta y a la autoidentificación. Firmará el documento la Coordinadora de la RED. Los responsables de elaborar el oficio son Bety Amaro y Francisco Ziga.
ACUERDO 2. Respecto a la Campaña de Sensibilización, con las fotografías de la compañera Maya, se elaborarán postales a doble cara, en el frente la fotografía y al reverso la información sobre la exigencia de reconocimiento y la información específica de la foto. Buscar una cuota de recuperación de las postales, para los gastos del movimiento. Los responsables de todo esto son los compañeros Juliana y Ángel.
ACUERDO 3. Retomar los programas de radio “Cimarrón, la voz de los negros” buscando transmitirlos en radios oficiales e independientes, programa iniciado por los compañeros de ÁFRICA AC, a los cuales se va a sumar la compañera Juliana.
ACUERDO 4. Elaborar cápsulas radiofónicas de impacto para configurar una campaña de sensibilización que se transmitirán durante un año, de marzo 2019 hasta marzo 2010, que es cuando se levantará el censo. Esto se elaborará por los compañeros que están haciendo radio, revisando entre todas y todos los guiones radiofónicos.
ACUERDO 5. Elaborar una página en Facebook como una herramienta de difusión de la lucha por el reconocimiento jurídico y estadístico, evitando se constituya como espacio de crítica estéril y más bien como espacio de promoción y denuncia de la acción colectiva. El nombre de la página será “Somos negrxs” (Somos negras – Somos negros).
ACUERDO 6. Respecto al Informe de la Suprema Corte sobre la Situación de los Negros en México, cuya publicación será en este año 2018, se acuerda realizar dos presentaciones en la Ciudad de México (Suprema Corte y PUIC-UNAM); dos en la Ciudad de Oaxaca (Casa de la Cultura Jurídica y el IAGO); y cuatro en la Costa de Oaxaca (Cuaji, Pinotepa, Morelos y Puerto Escondido).
ACUERDO 7. Bety enviará a los correos de los participantes el documento “Informe de la Sociedad Civil sobre la situación de las personas afrodescendientes en México con especial atención a las mujeres”, con la finalidad de que se conozca, se discuta y se utilice.
ACUERDO 8. A propuesta de Bety y por aval de todas y todos, se acuerda lanzar la Carta Abierta a la Opinión Pública y a todas y todos los candidatos tanto a Presidencia de la República como a los otros puestos de elección popular, haciendo una denuncia respecto a la situación histórica y actual del pueblo negro mexicano y exigiendo que dentro de sus plataformas y ya como gobiernos, puedan diseñar políticas de Estado considerando la inclusión de la diversidad cultural de México, dentro de lo que cabe la población negra en México. Se acuerda circular entre organizaciones afines y personas, la propuesta de Carta Abierta, cerrándose la posibilidad de suscribirla hasta el día sábado 2 de junio, fecha en que será publicada en los medios y entregada a las candidatas y candidatos a los puestos de elección.
ACUERDO 9. Dado que el día 25 de julio se celebra el Día de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, se acuerda efectuar una celebración regional en Costa Chica para el día sábado 28 de julio, proponiendo que sea en Collantes, Oaxaca, sede de la la Organización de Mujeres. La compañera Juliana hablará con ellas para procurar su aceptación, así como hará una propuesta que contemple lo siguiente: un conversatorio “Situación de las mujeres en Costa Chica”, con 3 ponentes, mesas de trabajo y declaratoria; muestra gastronómica; exposición fotográfica con fotos de Ángel Carrasco; y baile de Diablas. La propuesta se socializará a todas y todos el próximo sábado 2 de junio.
ACUERDO 10. Retomar el Foro Afromexicanos, anteponiendo su nombre a algún evento a realizarse, para dar continuidad al esfuerzo de 2007, y colocando las acciones actuales en una perspectiva histórica que pueda dar contexto y dimensión a nuestra lucha. El primer caso será el Foro Afromexicanos – Día de la Mujer Afromexicana referido al acuerdo nueve. También se revisará el tema del Día del Pueblo Negro Afromexicano del 19 de octubre y el Día de los Derechos Humanos que se celebra el 10 de diciembre donde se puede armar un conversatorio.
Se plantea que estamos a tiempo de dirigir propuestas a CONACULTA en los temas de la sensibilización, donde se puede plantear lo del folleto (Juliana) y el Calendario del Pueblo Negro (Ángel).
Participaron en estos acuerdos:
Juliana Acevedo, AFRICA AC.
Bety Amaro, UNPROAX AC.
Elena de la Luz, Las Florecitas de El Ciruelo.
Yadira Torres. Mujeres de Sol.
Lupita Sánchez Acevedo (Organización para el Fomento de la Equidad de Género y Respeto a los Derechos Humanos del Pueblo Negro Afromexicano OFPNA)
Angel Carrasco. Artistas Visuales de Costa Chica.
Francisco Ziga. Púrpura AC.